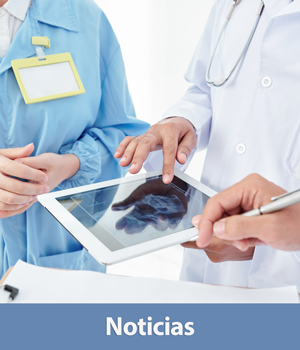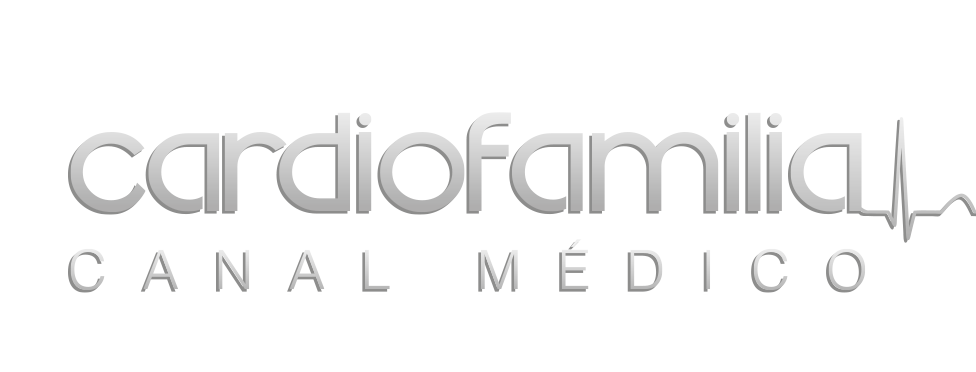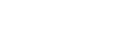- Detalles
En algún escrito anterior hemos comentado la actitud encomiable de los jóvenes que, pese a las duras condiciones de la lucha contra la pandemia, han respondido aumentando el número de los que quieren dedicarse a sanitarios. Pero, claro, esa no es toda la juventud. También están esos otros que, en un ejercicio de irresponsabilidad, han acudido a eventos masivos propicios a la trasmisión de un virus que está lejos de ser vencido.
Aunque esta no es la única causa de esta quinta ola, no cabe duda de que ha contribuido a ella. Eso sí, no esperen encontrar en los medios de comunicación, y menos en las declaraciones de los políticos, crítica alguna a esos comportamientos; al fin y al cabo, votos son votos. Es posible que esos jóvenes se hayan hecho el siguiente planteamiento: los viejos, carne de cañón de la pandemia, ya están vacunados; y nosotros somos inmortales. Dejando al margen que la segunda premisa no es cierta, como se constata a diario en las UCIS de los hospitales, los efectos negativos de la pandemia no se limitan a la lista de bajas. La repercusión sobre la economía, sobre todo en un país tan dependiente del turismo como es España y en plena época vacacional, es clave, para ahora y para el futuro. Y la repercusión que, en ese sentido, tiene el actual repunte, es evidente. El desempleo juvenil, una de las lacras de nuestro país, aumentará en los próximos tiempos como consecuencia, precisamente, del ocio desenfrenado de una parte de esa misma juventud. Hay que apelar, por tanto, a la responsabilidad; pero no ya con los ancianos vulnerables, sino con la atención primaria sobrecargada, con los pequeños empresarios de la hostelería y con las perspectivas futuras de empleo.
- Detalles
Existe en la actualidad una fuerte corriente de opinión, expresada entre otros por el presidente de Estados Unidos, a favor de liberar las patentes de las vacunas frente al CoVid, con objeto de permitir una mayor disponibilidad, sobre todo para los países escasos de recursos. Parece razonable pensar que, en una emergencia de salud mundial como la actual pandemia, el bien común de la salud debe prevalecer sobre otras consideraciones, incluido el derecho cubierto por las patentes. La inmunización de los ciudadanos de todos los países es un objetivo incluso para los países privilegiados económicamente, pues en un mundo globalizado el control de la pandemia no estará garantizado hasta que dicha inmunización alcance también a los países más pobres.
- Detalles
Los sanitarios en general, y los médicos en particular, han tenido un papel protagonista en la pandemia, y, en consecuencia, una presencia destacada en los medios de comunicación. Pero, en ocasiones, los mensajes implícitos no eran demasiado positivos.
Muchos de los médicos entrevistados se quejaban de turnos interminables, falta de protección, limitación de medios e, incluso, escasa compensación económica. Todo ello, unido al mayor riesgo de contagiarse y de morir (112 médicos han muerto en España de coronavirus en el último año) parece que no transmite un mensaje atractivo hacia los estudiantes de secundaria que deben decidir a qué dedicarse en el futuro.
Y, sin embargo, la demanda para estudiar Medicina en España pasó de 44 589 solicitudes en el curso académico 2019/2020 a 64 164 en el 2020/2021, un incremento del 44 %.
- Detalles
Como aficionado a la Historia, a veces me ha planteado cómo la humanidad ha podido convivir con el horror de épocas, en particular turbulentas. Pienso en las grandes epidemias, como la de la peste negra del siglo XIV, en las Guerras Mundiales del siglo XX, o en la inacabable guerra de Siria. Y, hete aquí que nos encontramos ahora en medio de una situación en cierto modo similar y, no solo convivimos sin problemas con la cotidiana lista de bajas, sino que existe la sensación, en amplias capas de la sociedad, de que lo peor de esta pandemia son las limitaciones que impone a nuestras ganas de divertirnos. ¿Cómo es esto posible?
- Detalles
En un comentario previo abordábamos la decepción que, por ahora, supone la falta de resultados en un campo que prometía tanto como el de la regeneración miocárdica empleando células madre. Pero quizá faltan vías por explorar; vías que requerirán mucha investigación básica y hacia las que apuntan dos animales peculiares, ambos procedentes de México. El ajolote es un raro animal, una especie de anfibio caudado que habita en los sistemas lacustres de México. Su nombre parece que deriva de atl, agua, y xolotl, monstruo, resultando en monstruo acuático, posiblemente debido a su no agraciado aspecto; también se relaciona con el dios Xolotl, de la cultura azteca. Pero la característica más llamativa del ajolote es su capacidad de regeneración de tejidos e incluso de estructuras neurológicas complejas.
- Detalles
Hace algo más de veinte años una serie de artículos del grupo de Piero Anversa, en Nueva York, y otros, desencadenaron un inusitado entusiasmo sobre la posibilidad de regenerar el miocardio necrosado mediante células progenitoras pluripotentes. En este tiempo se han publicado numerosísimos artículos, muchos de ellos clínicos, con metodologías muy diversas, pero seguimos sin tener claro si esto sirve para algo o no. En todo caso, ninguno de estos abordajes está recogido en las Guías de Práctica Clínica de las distintas sociedades científicas.
- Detalles
Entre centenares de miles de muertos por la pandemia de CoVid19, la urgencia por obtener información relacionada con cualquier posible tratamiento o sus riesgos parece justificada. Pero generar conocimiento con la adecuada seguridad y confianza parece reñido con las prisas. La hidroxicloroquina se ha empleado ampliamente en pacientes con infección por coronavirus, sobre la base de un potencial efecto beneficioso. Es sabido que este fármaco puede causar alargamiento del QT y arritmias, y dos recientes artículos, publicados por los mismos autores en las prestigiosas revistas Lancet y New England Journal of Medicine, sugerían que las consecuencias negativas de dichos efectos secundarios podrían superar los beneficios esperados, traduciéndose en un incremento de la mortalidad. Debido a ello, la Organización Mundial de la Salud decidió interrumpir un estudio clínico en marcha sobre hidroxicloroquina en pacientes con CoVid19.
- Detalles
La reciente pandemia de coronavirus está suponiendo una tremenda carga de muertes a nivel mundial, ante lo cual los países afectados se han apresurado a poner todos los medios a su alcance para limitar su impacto. Y si esto ha sido así se debe, en gran parte, a que es algo que nos toca muy de cerca, sin respetar ni a los países más desarrollados.
- Detalles
El sistema sanitario público español es considerado uno de los mejores del mundo, o al menos de los más eficientes, dada la favorable relación entre resultados en salud y recursos invertidos, lo que en gran medida tiene que ver con el bajo salario relativo de médicos y otro personal sanitario. Esta pandemia ha puesto de manifiesto sus fortalezas, pero también sus debilidades.
- Detalles
Diversas obras de ciencia ficción (Brave New World, de A. Huxley o Pebble in the Sky, de I. Asimov) han especulado con la idea de limpiar la sociedad de elementos no productivos, en base sobre todo a criterios de edad. Huxley describe un mundo feliz en el que, tras vivir jóvenes, activos y felices, los individuos son eliminados al llegar a los sesenta años, ahorrando así onerosas pensiones o gastos sanitarios; Asimov, por su parte, introduce excepciones para ciertos individuos valiosos que, por supuesto, suelen ser los propios gobernantes. Estas denuncias, pues no otra cosa son ambas novelas, parecen poco fundamentadas en nuestras sociedades avanzadas, aunque la edad ya no merezca el respeto de otras épocas. Pero basta con rascar un poco para percibir los riesgos.
- Detalles
Hay quien ha comparado la actual pandemia con la Peste Negra que, a mediados del siglo XIV, asoló Europa. Pero no tiene nada que ver. Con una altísima mortalidad y afectando a una población en su mayoría joven y en edad de procrear -la expectativa de vida medieval no permitía otra cosa-, la peste produjo una selección natural que permitió que la población de épocas posteriores fuese más resistente a brotes sucesivos, por más que siguieran apareciendo epidemias localizadas durante tiempo.
- Detalles
La Historia humana no evoluciona de forma uniforme, sino que se ve modificada por eventos puntuales, de suficiente gravedad como para cambiar su curso: guerras, revoluciones, cambios en el clima, epidemias… La actual pandemia de CoVid 19 no parece, pese a su gravedad, que vaya a entrar en este apartado de acontecimientos terribles, como no parece que la anterior pandemia, de la mal llamada gripe española lo hiciese. Pero esta es solo una aproximación superficial, que merece la pena analizar.
- Detalles
En los últimos tiempos se ha abierto, a nivel legislativo y social, el recurrente debate sobre la eutanasia. El ayudar a “bien morir” tropieza con el arraigado tabú que obliga a preservar y prolongar, cueste lo que cueste, la vida humana; tabú tanto más poderoso cuanto que asienta sus raíces en el instinto de conservación. Este tema siempre provoca un cierto desconcierto en los médicos, que basamos nuestra profesión en ayudar a los pacientes a vivir más tiempo. Pero no debemos rehuir el debate, que es de hondo calado. La muerte es inevitable, y una vez que asumimos a nivel personal este hecho, solo quedan dos incógnitas: cuándo y cómo.
- Detalles
Las migraciones hacia Europa de gentes que huyen de la guerra o, sencillamente, de la pobreza, son ante todo un problema humano. Para los políticos es un asunto complejo, cuya solución radica siempre en otra parte, y que perciben como una amenaza. Pero ¿podría ser también una oportunidad? Para gran parte de los países europeos, y para España en particular, la verdadera amenaza a medio plazo es la demografía. El aumento de la expectativa de vida y la baja natalidad ponen el riesgo el estado del bienestar. Los nacimientos en 2017 fueron en España un 24 % menos que en 2008, año de bonanza económica, durante la cual la tasa de inmigrantes se duplicó. También en 2017, y por primera vez, el crecimiento vegetativo español fue negativo.