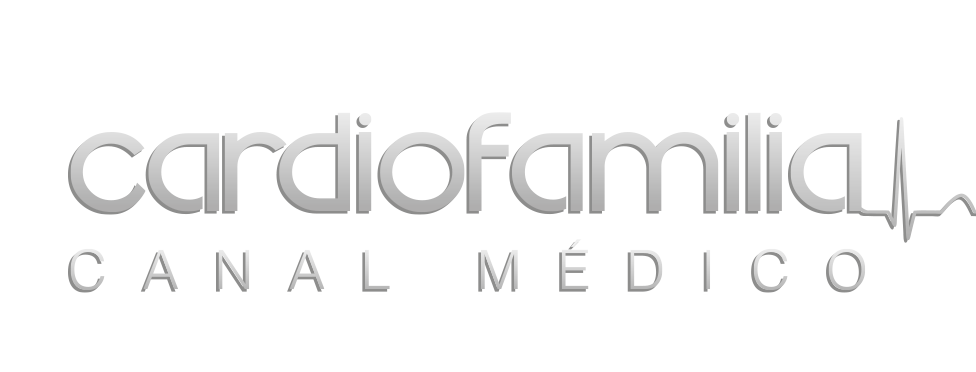Como aficionado a la Historia, a veces me ha planteado cómo la humanidad ha podido convivir con el horror de épocas, en particular turbulentas. Pienso en las grandes epidemias, como la de la peste negra del siglo XIV, en las Guerras Mundiales del siglo XX, o en la inacabable guerra de Siria. Y, hete aquí que nos encontramos ahora en medio de una situación en cierto modo similar y, no solo convivimos sin problemas con la cotidiana lista de bajas, sino que existe la sensación, en amplias capas de la sociedad, de que lo peor de esta pandemia son las limitaciones que impone a nuestras ganas de divertirnos. ¿Cómo es esto posible?
En el caso del coronavirus puede que se deba a que, al menos en la primera fase, la mayor parte de las víctimas eran personas mayores que, bueno, “estaban de todos modos en edad de morirse”; pero, además, no le hemos puesto cara a la tragedia. Los muertos son anónimos para la mayoría, mientras no nos toque de cerca.
Es cierto que el ser humano dispone de una serie increíble de mecanismos de protección frente a la adversidad, y no sería bueno que, a las catástrofes más o menos naturales que de tiempo en tiempo nos afligen, le sumáramos la tristeza o desesperación generalizadas, que no harían sino añadir un tinte más sombrío al panorama; pero también lo es que la solidaridad hacia los que sufren sus consecuencias nos obligaría a renunciar a ciertas prácticas —como las fiestas multitudinarias— cuyas consecuencias negativas, en este caso sobre la transmisión del virus, van a impactar probablemente sobre otros, los más débiles, los más desprotegidos.
Eduardo de Teresa es Catedrático Emérito de Cardiología, Universidad de Málaga. Director de la Cátedra de Terapias Avanzadas en Terapia Cardiovascular de la Universidad de Málaga.